Son las nueve de la noche, hora del centro de la República y en mi habitación el tiempo se ha congelado: Adela, Carlos, Albert y yo hemos decidido detenerlo para pretender que vamos a tiempo, en realidad no tenemos una cita con nadie, pero sería irreal para nosotros chilangos no imaginarlo al menos. Con nuestras mejores galas, porque no tenemos ropa de gala, viajamos a varios kilómetros por hora bajo tierra en el rectángulo metálico del Metro; a esa hora los trabajadores ya han regresado al norte, y aunque por la mañana volverán al sur ahora se encuentra casi vacío, lo que significa que está lleno, pero no a reventar.
Bajamos en Metro Hidalgo, que no era la parada, pero Adela dice que es igual caminar el resto del camino a transbordar. Hace calor, no debería hacer calor, pero nada de lo que vemos realmente debería estar ahí, la ciudad no debería ser, nosotros no deberíamos.
Al llegar hay que hacer una fila. Ojalá la fila sea muy larga, así podemos hacer amigos, digo. La fila, como siempre, es muy larga y Adela, como siempre, hace amigos que salen específicamente de colillas de cigarros compartidos: un ingeniero, un economista y un politólogo que se debe ir temprano porque en la mañana será entrevistado para el medio más importante de la ciudad: Twitter. A minutos de entrar Adela y Albert vuelven a pelear, ella dice que sus condiciones económicas no la harían dudar de casarse con alguien por dinero porque no hay muchas maneras realistas de hacer dinero, al final del día, la recompensa por un trabajo intenso es más trabajo, hasta la muerte. Albert se enoja por lo inconcebible del comentario y no está de acuerdo, le parece cínicamente interesada la actitud y confía en que hay que trabajar para ganarse el dinero, así lo hizo él. La discusión acaba porque todos sabemos que los padres de Albert no podrían ser el más vivo retrato de la clase media acomodada de un país primermundista, su opinión no cabe en las opciones de Adela, ella sabe que está sola en el mundo.
Me pregunto si estoy también solo en el mismo mundo; tengo una familia y amigos, pero a veces el sentimiento de soledad es inevitable, sobre todo en un mundo que gratifica la soledad. Me encuentro muy identificado con un libro que recientemente leí sobre urbanismo feminista cuando dice que en las sociedades capitalistas actuales se recompensa la “autonomía” que no es otra cosa que soledad productiva dónde es mal visto depender de otros para vivir: es sinónimo de éxito el vivir solo y tener las posibilidades de salir de la crisis sin ayuda, así como es mal visto el gozar de bienes que no compramos con el fruto de nuestro trabajo “no cuenta si es un regalo”, a fin de cuentas, un mito para asegurarse que todos trabajen, que todos produzcan algo sin parar sin el estorbo de relacionarse con nadie.
La soledad en forma de aislamiento cumple un papel fundamental en la ciudad moderna: es más fácil y barato vivir solo a tener una familia, es bueno aislarse de los extraños que podrían hacernos daño y en mayor escala es saludable no otorgar la confianza a nadie, pues si nadie tiene tu confianza nadie podrá traicionarla. No quiero sonar como vendedor barato de vidas exitosas y quiero explicar el argumento ya que me llegó dicho pensamiento el día de ayer cuando Idea me llevó a una cena en Coyoacán dónde un artista, cuya figura pública me hace evitar su nombre, nos contó una historia acerca de su madre, quien estaba incapacitada para hacer nada y además vive al otro lado del mundo, su único contacto era la correspondencia que se enviaban con constancia y que fue interrumpida por sus hermanas ante la amenaza de frenarla por siempre o bien recibir cada una cuarenta mil dólares. Una guerra familiar que rompió con toda ética concebida y llenó de odio ambas partes, pero que es en esencia una consecuencia de nuestros tiempos: el dinero por encima de todo, la enemistad entre los nuestros y el egoísmo rapaz al que se aspira.
Así, las familias, las amistades y las comunidades se desmoronan frente a nuestros ojos y sólo podemos elegir hacer algo al respecto o sobrevivir, casi nunca es posible congeniar ambas opciones. Generalmente elijo sobrevivir. Me doy cuenta que a pesar de todo me es inevitable la soledad, veo poco a mis amigos, casi nunca a mi familia y lo único que sé de mis vecinos son tres cosas: uno fuma marihuana, otra usa tacones y otro ve sus series favoritas a las tres de la mañana; cosas que detecto únicamente a través del oído y el olfato entre las estrechas paredes del edificio en que vivo.
Consciente o inconscientemente todos seguimos nuestro instinto natural de encontrar maneras de salir de la soledad o de lidiar con ella y una forma que no se discute en sobremesa pero me parece extremadamente degradada, que es además el motivo por el que mis amigos y yo nos encontramos en una fila esa noche, es lo que llamaré la ruptura de la soledad a través del cuerpo: estamos ahí para encontrarnos con otras personas de quienes no sabemos nada más que sus cuerpos están ahí, y en el contexto nocturno de la Ciudad de México la forma más efectiva de acercarse a alguien es a través del cuerpo sexualizado: miradas cruzadas toda la noche, roces sutiles y bailes tendenciosos cuya finalidad es una conexión sexual que no solo nos libra de la soledad por algunas horas, sino que a manera de una droga sutil nos valida como seres capaces de intercambiar algo con alguien que en una supuesta imparcialidad gusta de nosotros, de nuestra compañía aunque sea solamente para recibir un placer casi inmediato y fugaz. Esta sensación combinada con el poco tiempo que tenemos para realmente conocer a alguien nos hace sacar la adicción de las discotecas y llevarla a la vida diaria donde a través de aplicaciones digitalmente podemos saciar estos deseos sin la necesidad de perder tiempo de productividad, agendamos horarios y fechas de sexo y enlistamos lo que somos y lo que deseamos en nuestras parejas a domicilio que podemos sacar de casa inmediatamente después para seguir trabajando. Un escenario aberrantemente práctico.
En algún momento de la noche hay que dejar de bailar, y tras algunas horas me resulta cansado luchar por mi lugar entre la gente y es cuando salimos a la calle y nos plantamos ligeramente alejados de los fumadores para evitar ese olor en nuestra ropa buscando un break. Ahí suelto mis dudas sobre Carlos, quien con sinceridad me explica que él sale de fiesta porque la gente ahí siempre está de buen humor y además, sin ser juzgado, puede ganarse un beso de quien sea. Y es que pareciera que entre la juventud chilanga del 2024 el besarse con alguien en una noche de fiesta es sinónimo de éxito social, si tus labios se unen a los de quien sea significa que estás sólo por voluntad propia, pero podrías no estarlo.
Como siempre, llega un punto de la noche en que me percibo en mi completa soledad: suena María Daniela y su Sonido Láser y todos están concentrados en sus asuntos, una chica de cabello oscuro me mira constantemente pero siento un placer sutil en ignorarla; por momentos la soledad no me parece tan mala y pienso que a pesar de esta presión constante a la que estamos sometidos a vivir bien por nuestra absoluta cuenta también se ve a la soledad como un ente nocivo, nos da casi tanto miedo estar solos como estar acompañados, por eso muchas veces sentimos la necesidad de fácil escape por actuar la ausencia de soledad. Esta noche las discotecas no solo venden alcohol, música y sexo, su mayor atractivo es la cercanía humana que no revela nuestros secretos íntimos.
Tras una cansada noche de fiesta todos volvemos a nuestras casas y nos encerramos en nuestra soledad que ha quedado aturdida por una sensación de acompañamiento multitudinario y solo entonces nos damos cuenta de lo que realmente significa no estar solo: nuestra autoestima se vio desgastada por el rechazo corporal, por la observancia del éxito de nuestros amigos y a lo largo de la noche todos nos sentimos abandonados aunque sea por un segundo, un rayo fugaz de realidad que se cuela entre las luces de neón. Sin embargo, tras repetir el mismo ritual noche tras noche llega un punto en que los otros, Carlos, Adela, Albert se atreven a expresar las mismas preocupaciones con las que nos sentimos identificados todos y generan aún entre los que no se llevan bien un grado de empatía. Estamos solos porque somos un cuerpo individual, pero a la vez no podemos estar solos porque nos damos cuenta que tras las miradas de la gente se esconden muchos problemas universales que aunque no se ven son inocultables al alma de cualquiera.
Es así que la soledad se muestra inherente y a la vez inexistente, aceptada como también negada; una dualidad de la que no podemos escapar como de casi todas las dualidades que se presentan en la vida. Decido, a bien de existir, dejar de cuestionarla y en todo caso aprender a querer los espacios donde soy consciente de lo solo que estoy y así mismo de los momentos en que me doy cuenta del cariño desbordado que recibo de otros seres solitarios, a través del cuerpo o del alma, por siempre o por un momento casi inexistente.
AUTOR
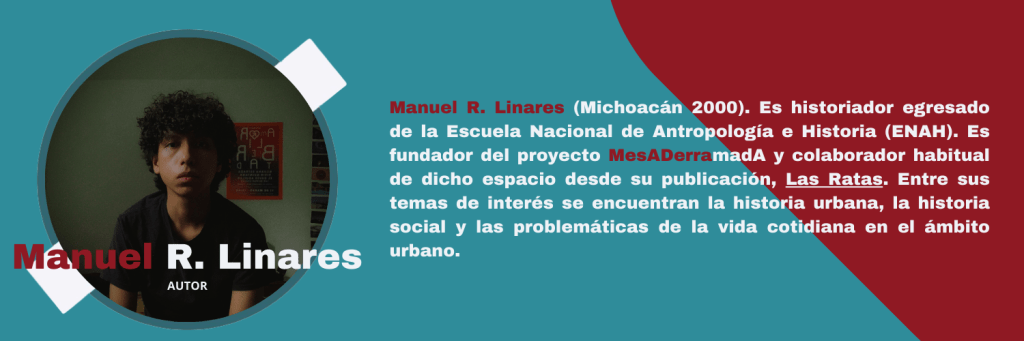


Deja un comentario