¡Qué feo caso! Siempre cuando se pierde un alma es entristecedor, pero lo es más cuando esa alma le pertenecía a una personita. Sucesos como estos conmocionan hasta a aquellos con una indiferencia tal que ni siquiera se dan importancia a ellos mismos, sucesos así son lo que siembran miedo y quitan la esperanza de andar tranquilamente, sin preocupación alguna por el mundo. No sabemos el estado de ánimo de los involucrados, sin embargo, deben sentirse basura sin importar que alguien se los haya dicho o incluso si el suceso quedó en el olvido, su conciencia nunca estará tranquila y sus noches mucho menos, eso es seguro.
Los mocosos de Cañada Onda, como les llamaban en otras colonias, era un grupo conformado por cuatro niños: Raúl, Alfonso, Héctor y Antonio, cuya única preocupación era la de divertirse, normal en niños de siete años. No obedecer a sus mayores y mucho menos respetarlos era parte de su esencia. Debo decir que a muchos estos chicos les desagradaban por su actitud irritante, sobre todo porque pude verlos en alguna que otra ocasión creo poder corroborar dicha descripción y, aunque me da vergüenza reconocerlo, decir que yo era bastante parecido a ellos en mi infancia.
Los niños eran los típicos que jugaban fútbol en la calle de la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche y no paraban por gusto sino más bien porque sus madres, enfadadas, iban con un cinturón a recogerlos, y si no accedían a retirarse para sus casas ya sabían que el asunto con su progenitora iría para mal. En el proceso de jugar llegaban a romper ventanas de vidrio, macetas, volar pelotas a la azotea o al patio del vecino (sin permiso entraban a recuperarla) y lo que más le molestaba a quienes los conocían era el excelente manejo que tenían del lenguaje obsceno y vulgar: eran maestros a temprana edad. Pobres de los padres al tener que soportarlos, pero también incompetentes por no criarlos de mejor manera.
Lo menos común que llegaban a realizar era nadar en una poza bastante concurrida por los habitantes de Cañada Onda los fines de semana de quincena. Los demás agradecían la ausencia de estos muchachos bastante molestos y groseros, comenzaban molestando no intencionalmente (o quizás sí) a los demás, y no podías reclamarles porque de repente te insultaban de forma épica, como si un poeta recitara su obra en un recinto lleno de personas gustosas de escucharlo sólo que, en este caso, no había un recinto lleno sino una poza medio honda y con personas en calzones. En su momento me tomé la libertad de agarrar un lápiz y libreta para contar las palabras obscenas que escupían sus bocas y sin mentir llegué a contar treinta en un minuto. Hasta ahora entiendo la indiferencia y apatía de muchos al enterarse de lo acontecido. No diré que es malo, pero tampoco bueno, ustedes tendrán sus opiniones al respecto.
Los infantes se hallaban jugando (¡qué raro!) un partido de fútbol. Después de patear la bola unas quinientas veces, se cansaron y se presentó la idea de recurrir a ese pasatiempo suyo menos habitual: ir a la poza. Raúl comentó que habría mucha gente y los molestarían, Antonio concordó con su amigo, Alfonso respondió diciendo que ese problema no se presentaría en esta ocasión, puesto que estaban en la primera semana del mes (no en quincena) y, por lo tanto, nadie estaría allí. Héctor sólo dijo que no lo sabía, que no estaba seguro de ello. En el fondo todos estaban de acuerdo con Alfonso, pero no querían ir a tal lugar por lo cansados que se hallaban, lo único que querían era irse a sus casas para comer algo, bañarse y hacer la tarea, pues sus madres les darían la tunda de sus patéticas vidas si no la realizaban. Alfonso seguía en pie con el plan de echarse un chapuzón, pero los demás prefirieron largarse.
El chico, ya solo, pensó unos momentos y al principio llegó a la conclusión de mejor retirarse, luego tocó su cuello y frente, sintió el sudor abundante y se terminó declinando por su primera idea, de modo que de prisa marchó con dirección al lugar para refrescarse un poco.
Para asombro de Alfonso el sitio estaba vacío, como si los que tenían pensado asistir ese día supieran que él arribaría muy pronto y que se le quitarían las ganas de último momento si veía mucha gente. Como fuere, se desvistió casi en su totalidad y se sumergió en el agua para no volver. A las 7 de la noche, 3 horas más tarde, Ezequiel, un señor que trabajaba en la ciudad como jardinero pero que tiene que cruzar la finca donde se localiza la poza, salió de entre las abundantes matas de café con el cuerpo sin vida del jovencito.
El cadáver presentaba marcas en el cuello y ojos saltones que indican que el asesino lo ahorcó hasta arrebatarle su corta vida. La poca gente que lo observó en ese preciso momento alzó la voz, dando cuenta de la impactante situación. En menos de 2 minutos los lugareños de la colonia se congregaron y, sin saber bien que había ocurrido, muchos culparon a Ezequiel señalándolo como el homicida; otros se mantuvieron al margen (a los que les caían mal los muchachos) y mejor preguntaron quien tenía entre sus brazos al fallecido Alfonso. El presunto asesino contó que, mientras cruzaba la finca para llegar a casa, hizo una pequeña parada con el fin de cortar unas naranjas, el árbol estaba cerca de la poza y cuando se acercó lo suficiente vislumbró que algo había dentro, ya mirando con detenimiento se percató del cadáver y pegó un salto.
El historial un tanto delictivo de Ezequiel no le ayudó mucho, por lo tanto, siguieron culpándolo del crimen e incluso unos tres tipos ansiaban con lincharlo; los más sabios y serenos, entre los que me incluyo, los detuvimos. Yo propuse en primer lugar llamar a una ambulancia y después a sus padres quienes aún no se enteraban del deceso de su primogénito, pues terminaban su jornada laboral a las 7:30 pm y llegaban a Cañada Onda entre las 8 y 8:15 de la noche. Conseguimos calmar las cosas con los impulsivos que optaron por creerle a Ezequiel luego de una acalorada plática llena de insultos y amenazas de muerte, así como muchos intentos por tranquilizar las cosas.
Vi mi reloj que marcaba las 8, al observar la manecilla apuntando la hora de llegada de los padres de Alfonso, me retiré. No me complace ver personas en duelo o sufriendo, me es incómodo y aparte no se puede hacer nada para mejorar su estado de ánimo. Mientras me marchaba, de pronto vi llegar a los otros integrantes del grupo: sus caras lo decían todo. Esa fue la última señal para retirarme. Me encerré, me coloqué mis auriculares y me dispuse a escuchar música para ya no saber del sufrimiento de las amistades y los familiares de Alfonso.
El funeral se llevó a cabo al día siguiente a horas tempranas, unos cuantos asistieron (recuerden que había quienes detestaban a los «mocosos»). Yo no me presenté, no por mala persona, sino porque no tenía ningún vínculo personal o afectivo con el muchacho. Además, solo vería lágrimas.
Para terminar, debo aclarar una cosa importante que tal vez alguno de ustedes se pregunte y es: ¿qué pasó con el verdadero asesino? Pues bien, no se sabe y anda suelto por ahí, seguramente cometiendo crímenes. La familia de Alfonso levantó una denuncia, pero llevan cinco años sin recibir una respuesta. Estos procesos lamentablemente son lentos. Pobre Alfonso, él siempre estaba de acuerdo con lo que opinaba la mayoría en su grupo, pero en esta ocasión no concordó. Primera y última discrepancia con los suyos. ¡Qué feo caso!
AUTOR
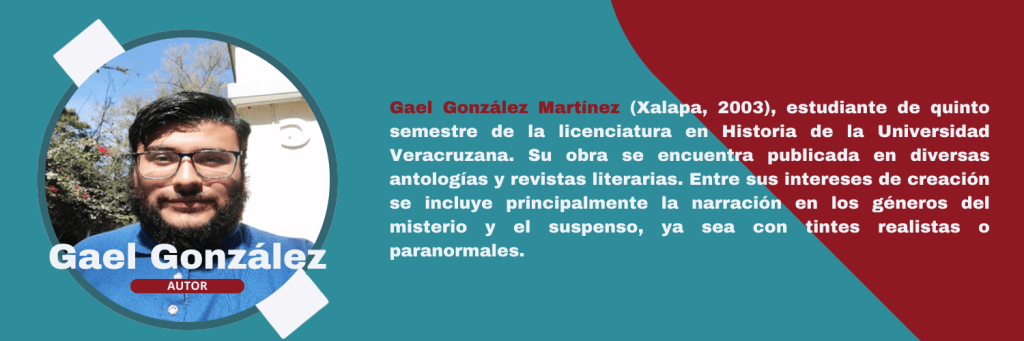


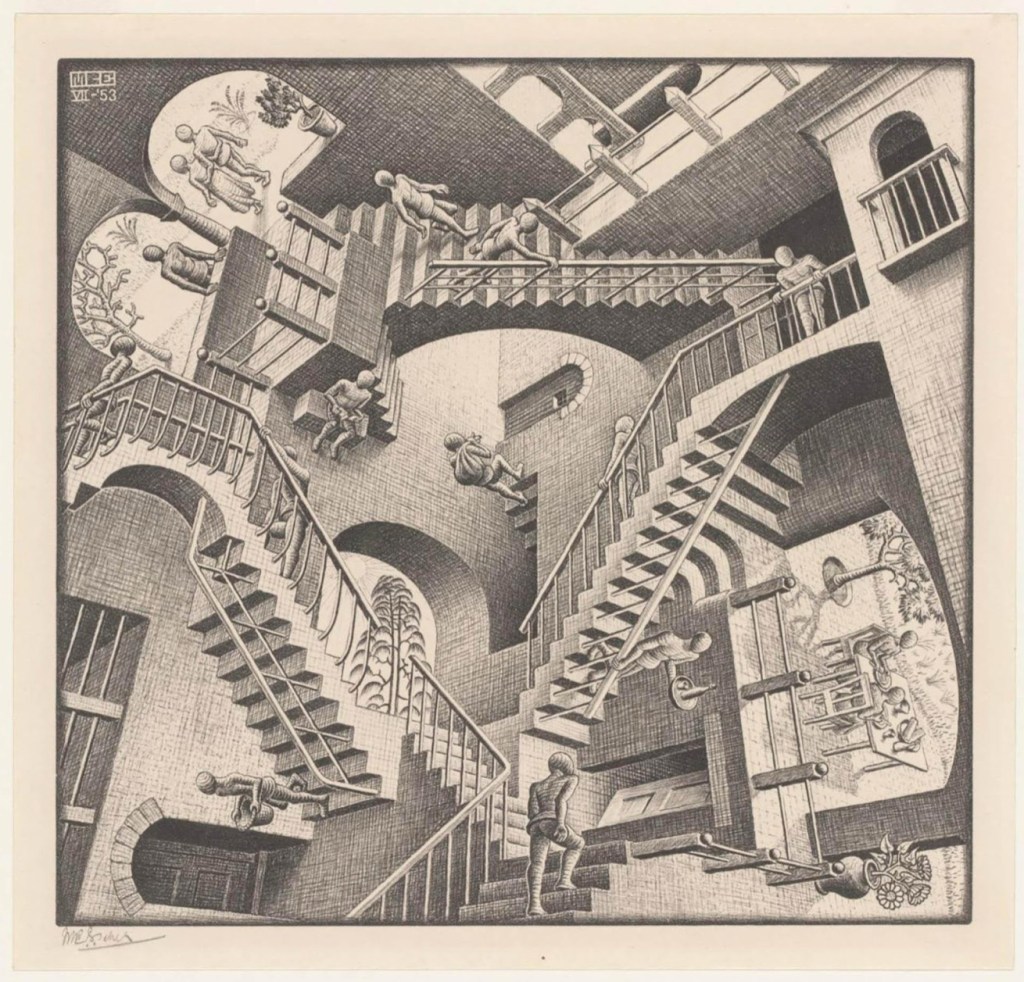



Deja un comentario