A las 4 de la mañana salió Arturo de su departamento en la Alcaldía Coyoacán, subió dos pisos para llegar a la azotea y una vez ahí se dio cuenta que no había luz arriba, se fue con cuidado, tanteando el terreno hasta llegar a una escalera de mano difícil de subir. A pesar del frío matinal y lo delgada de la escalera logró llegar hasta los tejados de los cuartos de servicio, caminó todavía por algunos metros hasta mirar con sus ojos negros el estacionamiento trasero, el suave viento de la oscuridad golpeó su rostro por última vez y se lanzó al vacío.
El garabato maltrecho de sangre y huesos rotos se estalló en el concreto al lado de mi ventana. A Arturo nunca lo conocí, era un vecino más y como si fuese un poeta lo poco que supe de su vida llegó apenas después de su muerte: tenía hijos, pero nunca lo visitaban, seguro esa era la razón, especulaba la señora del último departamento. No conocía a Arturo pero sí a muchos otros que la misma idea les había seducido la mente en varias ocasiones, y en algunos casos el que siguieran caminando por el piso sucio de la ciudad se debía a que no sabían hacerlo, llevar a cabo esa palabra que daba miedo decir en voz alta.
A partir de esa mañana, desde que Arturo cometió lo innombrable, lo primero que llegaba a mi mente era la logística de ese proceso y me sentía ajeno a la idea. Pensé para mis adentros, después de muchas noches, que no era tan sencillo como parecía. Si yo lo quisiera tendría que subir muchos más pisos que Arturo en un edificio sin elevador y la escalera para subir a los tejados me queda muy alta, necesitaría una caja o una silla, eso era otro problema. Además pensaba, ¿Arturo habrá decidido qué zapatos usar? Las pantuflas sin duda eran una mala opción y al no tener agujetas seguro volarán lejos del cuerpo al caer.
Por aquellos días me gustaba sentarme en las bancas del parque de la Bombilla, me queda cerca y siempre hay algo que ver. Solía ir con mi amigo Marcos, poco después de la pandemia, también le quedaba cerca. Hablábamos de la vida, ¿de qué más si no? y me contaba de lo poco que quería seguir teniendo algo que ver con esa relación predestinada, la vida. Sus eternas caminatas, su insistencia por estar fuera de casa no eran otra cosa que miedo a quedarse solo. Su departamento en Coyoacán se sentía especialmente silencioso y un día finalmente tomó una decisión: agarró una cuerda que tenía guardada, amarró un extremo a la manilla exterior de la puerta, la que daba al pasillo y la pasó por arriba. Cerró cuidadosamente verificando que la cuerda se tensara apropiadamente, construyó un nudo complejo que se apretara con su propio peso y se la colgó al cuello. Se dejó caer, sin pensarlo mucho, ya lo había pensado mucho. La cuerda no aguantó. En segundos Marcos estaba tirado en el suelo sobándose los codos y sintiéndose humillado, no sabiendo exactamente por qué. Vaya, su intento de romper con la vida se frustró. Ni siquiera alguien se había dado cuenta, a lo mejor sus vecinos de abajo con el golpe, de cualquier manera nunca más lo intentó.
Un cadáver no es algo agradable de ver, me decía a mí mismo mientras se lo decía a Marcos. Si me suicidara tendría que hacerlo de alguna manera en que al menos mi cara se conservare en un estado aceptable, aún en la muerte pensaría en todo lo que he invertido en mi cuidado personal: cada mañana me levanto y abro la regadera, mientras espero que el agua salga caliente lavo meticulosamente mis dientes. Me meto a bañar y tallo mi cabello primero con shampoo, tiene que ser neutro, o si no reseca o sale mucha grasa; lo dejo en mi cabello cinco minutos mientras me lavo el cuerpo con jabón igualmente neutro, no me tallo muy fuerte porque mi hermano dice que cualquier frotación puede causar manchas en la piel; me enjuago el shampoo y me pongo acondicionador, de coco, porque mi cabello es rizado, lo dejo tres minutos y enjuago con abundante agua mientras lo arreglo con un peine de cerdas gruesas, no pueden ser delgadas o se esponja de más. Salgo de la regadera y me seco el cabello con una toalla de microfibra, solo aplastando, nunca estirando, porque sale frizz. El cuerpo me lo seco con una toalla regular, nunca la misma porque mi ex novia me dijo que las cosas de la cabeza solo se usan en la cabeza. Me cambio al lavabo y me coloco una banda para amarrar el cabello, me enjuago la cara para lavarla. El jabón es dermatológico y cuesta setecientos pesos, pero aun así lo coloco abundantemente hasta sentir la piel lisa, me seco con otra fibra especial y me pongo crema, mientras se seca uso el desodorante y me termino de secar el cuerpo, me unto exactamente dos dedos de bloqueador solar, de la frente hasta el cuello y me quito la banda del cabello. Tomo crema para rizos, también de coco y la despliego de la raíz hasta la punta. Espero a que seque mientras me visto y una vez vestido me pongo perfume, regreso al baño y aplico dos gotitas de aceite de argán en mis manos extendiéndolas en las puntas del cabello. Estoy listo para sentarme a mirar la pared mientras no sé qué hacer con mi vida, o si quiero la vida.
En ocasiones también me levanto y me veo en el espejo, veo esa mirada, la he visto tantas veces, en Marcos, en otros. Como una coincidencia, un día Marcos se fue de la ciudad sin avisarle a nadie, nunca volví a saber de él, solamente rumores. Nuestro vínculo de amistad había crecido y posterior a la pandemia mucha gente se fue. La soledad se apoderó de mí. Esos pensamientos de rutina, ese recuerdo de Arturo cada mañana se volvía más serio conforme los días iban perdiendo el sentido.
Tiempo después se llegó el cumpleaños de Leo, mi mejor amigo, quien decidió mudarse a cinco horas de la capital por un buen salario que le permitirá viajar a Rumania a final de año, pensando en ello le llevo una copia de Drácula, no es realmente para leerlo, como le digo más tarde, es un objeto en que lo recuerdo. El autobús sale de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la TAPO,, donde los defeños hemos estado alguna ocasión, por alguna razón. Ese día comparto asiento con una niña que claramente no alcanzó lugar al lado de su madre, quien cada cierto tiempo voltea a verla para verificar que esté bien. Conmigo está bien, estoy seguro de eso, pero ni ella ni la madre lo sabrán nunca, únicamente lo sabrían si, por una mala y alta probabilidad, no estuviera bien.
Al poco rato me pongo a leer, no hay mucho más que hacer en ese viaje de cinco horas que finalmente serán siete. La niña voltea furtivamente hacia mi libro y atrapa con su mirada lo que la velocidad de mis ojos sobre el papel le permiten atrapar.
Ya muy entrados en la carretera, en algún punto de Tlaxcala pasamos por un pueblito, de esos sin cartel de bienvenida, sin iglesia y apenas con casas pero donde se posa al lado de la carretera un panteón. Vuelvo a recordar a Arturo y me pregunto: ¿dónde tendría que ser yo enterrado al morir? En mi ciudad por lógica, pero además de mis padres nadie vive ahí, y ellos no podrían visitarme por muchas décadas. ¿En la Ciudad de México? ¿Pero en qué panteón? Alguno en Coyoacán, ¿pero y si me mudo de Coyoacán? ¿Y si lo cierran para construir un enorme edificio de departamentos? ¿Dónde nos entierran a los que no somos de ningún lado?
Para mi tristeza me doy cuenta que el viaje ya no me alegra como antes, esa extraña melancolía se mantiene en mis pensamientos aún con Leo hablándome de frente. Él siempre tiene algo que contar, alguna aventura, un viaje extraordinario. Lo oculta mejor que yo, pero la cercanía de sus palabras me revela que los mismos pensamientos se han cruzado por su mente. Hasta parece algo generacional, le digo. Leo ya no necesita decirme nada, conozco hasta cómo le crece la barba y sé que no podemos ayudarnos ya.
El viaje de vuelta es mucho menos trascendental, ya es un traslado que nos lleva a la nada, o al absurdo del todo, de todo lo que somos. La capital me recibe con su característica indiferencia y vuelvo a mi rutina de trabajo, estudio, visitas, salidas nocturnas y todo eso que hacemos acá.
La primera persona a la que genuinamente le expreso estos pensamientos que siguen creciendo es Adela, que al principio no sabe cómo reaccionar, y después a Gabriel, cuyos frecuentes acercamientos con la muerte de sus seres queridos parecen detonar en él una explosión que lo mueve, siento cómo busca encontrar la manera de entrar en mi mente, pero es muy grande para entrar por mis ojos, mi nariz es un camino complicado y se perdería en los oídos y boca, en el cráneo solo hay espacio para uno.
¿Eres feliz? ¿Genuinamente feliz?, le escribo un día. Pasan cosas tristes, pero sí, soy feliz, me confiesa sin ninguna vergüenza por no estar tan triste como los demás, pero lo entiendo, ha vivido cosas, como todos, pero siempre encuentra la forma de pintarlas de otro tono: Gabriel R. Valadez, Gabriel Valadez le decimos algunos de facto, ignorando intencionalmente esa erre cancelada con un punto decisivo, otro apellido, que se busca ser misterio, con un punto que corta la letra se olvida una vida, varios sucesos y se explica un presente, se explica la distancia que mantiene con algunas personas, se explica una fractura que nunca permite que se aferre a esas mismas.
Manuel R. Linares, no explica mucho, mi madre, fantástica profesora de literatura iberoamericana me regaló el gusto por las letras, me dijo alguna vez que si algún día me sentía completamente satisfecho con algo que hubiese escrito me habría convertido en un mal escritor. Quizá ya lo soy, pero mientras no me sienta satisfecho al menos estoy yendo a algún lado. El Linares es más que nada un honor a quien honor merece, el punto en mi erre no borra nada.
Adela no hace uso de las letras como Gabriel o yo, ella hace uso de lo tangible, la primera letra de su apellido existe pero no le importa mucho, aun así, ambos, ya con esa preocupación que me fastidia y por la que nunca cuento nada a nadie, me dicen que tengo que hablar con las dos iniciales de mi apellido, pedir ayuda, dice Adela.
Nada me da más repudio que pedir ayuda por algo así, y tanto al Linares como a la erre siento que es ponerlos en duda, hacerlos sentir que su trabajo de padres no valió la pena, aunque sé que todo es problema mío, de mi mente que no se calla en las mañanas, de mi cuerpo cansado y mis pocas ganas de comer. La Erre en mi apellido me mira un día de frente y sin haber dicho yo nada me sugiere que quizá necesito ver a un psicólogo. No sé cómo lo sabe, o si lo sabe, pero los padres siempre tienen esa habilidad para ver mucho dentro de sus hijos o simplemente no ver nada. De mi madre yo también veo casi todo; pero de mi padre, le confieso a Gabriel, que tengo miedo de haber llegado al final de mis ganas de vivir y nunca haberlo podido descifrar, nunca saber qué pensaba esa mañana en que huimos de casa desplazados como tantos por la delincuencia, nunca saber si aquella vez que se puso en huelga de hambre era realmente un deseo de justicia, nunca saber qué cara tenía yo cada vez que me miraba fallar, qué sentía al verme desaparecer o si es que se daba cuenta.
Ya nada importa, le digo a Gabriel, quien me pide tiempo. ¿Para qué?, creo que para demostrarme que puedo de algún modo “volver” a ser feliz, y aunque acepto ese periodo de prueba sin ataduras me doy cuenta que ya no me estoy esforzando, los días pasan y las luces se van apagando una a una, el tráfico se detiene y los negocios cierran, día con día me voy despidiendo de esta ciudad.
Me doy cuenta que la logística de la muerte premeditada no era para nada la complejidad que yo pensaba, Arturo al subir destinado a caer no pensó en qué zapatos usar, no pensó en dónde iba a ser enterrado, simplemente subió, motivado por la falta de motivos, de la misma manera en que tanto quisiera yo hacerlo.
¿Eres feliz? ¿Genuinamente feliz? Ya ni sé cómo se siente saberlo.
AUTOR
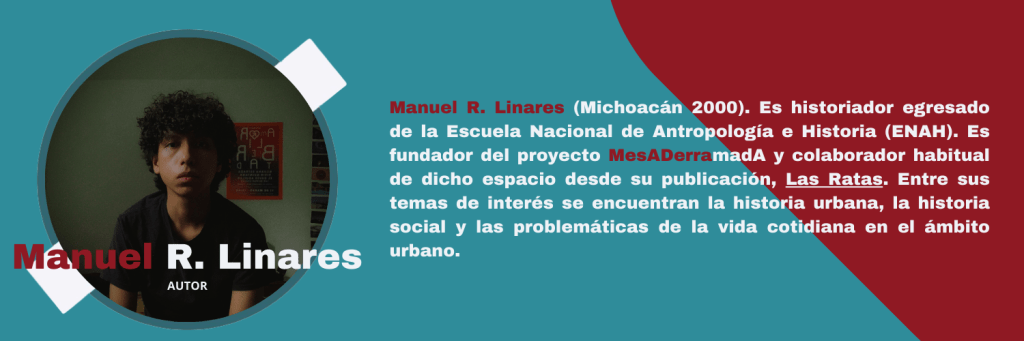


Deja un comentario