El Secreto de sus Ojos es una de las películas más importantes del cine argentino, en ella se hace un fuerte énfasis en cómo las miradas parecen tener un lenguaje propio; y yo, en mi momento más absolutamente pretencioso esperé tres meses, dieciséis días y veinte horas después de la recomendación de Roque para verla, únicamente cuando me encontraba instalado en un departamento de planta baja sobre la calle Sarandí en Buenos Aires, ciudad en la que estuve veintiún mil ciento treinta y dos minutos de la totalidad de éstos que tiene julio. Tan influenciado estaría yo por el poder de las miradas que prestaba especial atención a la de cada porteño que me cruzaba en la calle y, por motivos que antes nunca me hubieran parecido obvios, los habitantes de esa gran y cosmopolita ciudad siempre me regresaban la mirada, muchas veces sin pedirlo. Finalmente, fue en el baño de un teatro que reconocí una mirada pocas veces tan sincera que con dos ojos claros caía directamente sobre mi cabello rizado y que se parecía mucho al odio. Al odio o no sé. Algo malo.
Otro julio, pero once años antes, previo a un viaje familiar, mis padres me llevaron por primera vez a escoger la ropa que usaría para dichas vacaciones. Por supuesto, en aquel lejano y distinto mundo donde Pink seguía sonando en la estación de Digital 93.9, el sentra gris de mis padres no se dirigió a otro lugar que no fuera Pull & Bear, una respuesta casi obvia en aquellas fechas y de cuya productiva compra salieron tres playeras extremadamente delgadas para usarse al estilo de verano en Los Ángeles de Harry Styles en ciudades que, lo único que tenían en común con los Ángeles, era la cantidad de mexicanos que las habitaban. A partir de ese momento nunca volví a pedir opinión de mi vestir y, aunque la preparatoria se vio dominada por la tiranía del casquete corto, más allá de eso pude seguir con el hoy tan discutido desarrollo pleno de la identidad y la personalidad.
Retomando, a casi siete mil quinientos kilómetros de nuestra urbe, en Buenos Aires, Aurel me mira con ojos que juzgan y palabras que expresan con una total falta de moderación su inconformidad respecto a la ropa que llevo: pantalones rojos, suéteres fosforescentes, botas con shorts y un abrigo de señora de los cincuentas impactan de sobremanera su horizonte cultural orientado a una orilla del país donde su familia habita con recursos que, para la lógica capitalina, hubiesen servido para conocer el mundo y darse el lujo de la cultura y el saber ajenos. Sin embargo, la familia de Aurel es ese concepto vivo que el chilango en el fondo desprecia: habitantes de lo rural que gozan de privilegios usados para aislarse del movimiento global, botas norteñas y ranchos ganaderos son un escudo que no permite ingresar lo diverso, lo distinto, lo queer, lo femenino, ni siquiera todo lo masculino.
A pesar de este contexto, incluso él queda impactado con el descubrimiento de que Javier Milei, más que una causa, es una consecuencia, un síntoma de la sociedad argentina que nos cierra puertas, no nos atiende en los restaurantes y nos rechaza con la mirada apenas hablamos y no tenemos el acento porteño. No me dispongo a indagar acerca de si todos son así, pero algo anda mal en la Plaza de Mayo y es evidente. Por si fuese poco, llevo el cabello largo, esponjado y rizado, muy a la usanza argentina previa a la dictadura. Sería yo en aquel entonces sin duda alguien medio subversivo, alguien propenso al terrorismo, pero en 2025, resulta que el limitado horizonte cultural bonaerense solo me permite ser una mujer, al menos habitando la confusión.
Las elegantes señoras del teatro me miran confundidas salir del baño de hombres y gritan sin tapujo: ¡pensé que era una mujer!, porque a pesar de ser ellas tan educadas, en los grupos y sociedades conservadoras hay tipos de groserías que le son permitidas hasta al más fino de sus integrantes. La educación es solo merecida para sus semejantes y esta regla primitiva aplica en Buenos Aires, Las Lomas, las universidades de élite y todos esos centros cada vez más fortalecidos de la derecha latinoamericana.
Uno podría pensar que México y su capital son lugares atrasados para la progresía mundial, pero lo que pasa en Argentina, Estados Unidos, Europa pareciera indicar que en este momento de la historia el avance social llega hasta aquí, y mientras en Buenos Aires comienza a cuestionarme si debo dejar de salir con aretes a la calle o pensar en usar colores menos vibrantes; en México, Gabriel aún se pregunta si debería comenzar a usar delineador, pues le marca la mirada.
De vuelta en Ciudad de México uno se siente de nuevo en casa, y así, mis amigos y yo sentimos el ambiente tenso. Nos damos cuenta como Eduardo Verástegui, el Temach y hasta Javier Chicharito Hernández tienen cada vez más cobertura y menos miedo de decir lo que piensan y no podemos evitar preguntarnos: ¿cómo vamos a sobrevivir un montón de homosexuales, transexuales, gente de izquierda, anticapitalistas y demás futura escoria cuando nuestros compatriotas le den el paso a ellos, a los de las derechas y ultraderechas cada vez más aceptados? Y es que, muchos de nosotros historiadores sabemos que no toma nada, no cuesta ni un chasqueo que Felipe ya no pueda ir de la mano con quien ame, que Gabriel ya no pueda publicar lo que piensa o que Carlos pueda hacer drag.
Uno de los grandes errores de la gente en el nazismo era su afán de mantenerse unidos, dice Adela, de no huir y pensar que las cosas van a pasar. Gabriel opina que lo mejor sería irse a algún país neutro y sin mucha presencia, se iría él solo porque sabe que entre lo diverso que es y con sus publicaciones de índole político en un medio local, así como su incapacidad de quedarse callado ante lo injusto es el blanco más evidente. El resto de su familia (heterosexual y tradicional), en cambio, pasaría desapercibida.
Tengo otros aretes más chicos, más discretos, de esos que si usan en Buenos Aires, pienso mientras sigo encontrándole peros a mi apariencia antes de salir a caminar a la avenida Corrientes. Pienso en Felipe: él no usa aretes, pero si un piercing en la nariz y ocasionalmente se tiñe la barba y cejas de color blanco; en alguna ocasión fue invitado a una fiesta a la que sin darle muchas vueltas decidió no asistir. ¿El motivo? La fiesta era en el Bar 27 de Santa Fe (ni siquiera el de Pedregal), un lugar nocturno recóndito en un centro comercial a donde salen de fiesta hijos de empresarios, políticos y demás juniors con olor a cera y Massimo Dutti, menos destacados por su dinero que por el extremo machismo, homofobia, racismo y clasismo. Felipe quizá no sería pobre, pero en Bar 27 no está permitido que los hombres tengan ningún tipo de perforación, pueden usar sólo ropa no llamativa y, de entre todos los posibles asistentes, se permite el acceso siempre a los más blancos, los de la ropa más cara, a los que lleven a las mujeres más delgadas (para casi venderlas dentro al que pague más). Los cadeneros son duros y expertos, es una microsociedad donde ellos juegan el papel de la policía: perritos bravos que saben distinguir el olor de sus dueños y nada más. Ese es el único talento que les fue concedido, como a cualquier policía.
Felipe no duda y sabe que prefiere dejar atrás a sus amigos antes de aflojarse un milímetro el piercing. Por tanto, así motivado, me dejo los aretes y me pongo el abrigo de señora, salgo y compro boletos para una obra de teatro porteña donde la hija de la familia resulta ser lesbiana, los padres hacen un esfuerzo enorme por aceptarla y cuando ella decide presentar a su pareja resulta que esta es un producto de su imaginación: no existe, pero ella afirma que sí. Los padres nuevamente hacen el esfuerzo por aceptar esta nueva realidad y reciben a la novia invisible y muda. Al final no me queda claro lo que pretende la obra, si demostrar que hay que aceptar a los hijos como son y con la persona que quieren o demostrar que los gustos de la hija son un invento, una irrealidad. No sería sorpresa y la obra maneja el tema desde un lugar muy cómodo.
En cualquier caso, es evidente que si había un sentido positivo en la obra los porteños no fueron capaces de captarlo. Salgo al baño al final y las personas comentan sin tapujos mi ropa, me miran confundidas sobre mi género y se equivocan de baño al verme entrar. Me lavo las manos y ahí lo veo: un argentino de a lo mucho unos catorce años me mira fijamente con un enojo que casi no puede controlar. No le soy natural, le soy desconocido y no quiere entenderlo. Los aretes fueron un error. Me los quito. Me aventuré a Bar 27 siendo yo.
Aún me es difícil explicar o ponerle un nombre claro a esa línea que los divide a ellos de nosotros, a los normativos de todo lo demás. Pero, desde el primer semestre de la licenciatura era evidente que mis amigos y yo éramos ese todo lo demás, desde los 19 años nos aislamos en espacios LGBT buscando que nuestras amigas fueran acosadas lo menos posible y teníamos claro que lugares eran para nosotros y, aunque pareciera que la única diferencia entre estos lugares es el dinero con el que uno cuenta, lo cierto es que es más bien resultado de esta normatividad cristiana, machista y blanca. Porque sería irreal decir que nosotros éramos marginados y excluidos sociales. No. Esas experiencias tampoco las conocemos. Mucha gente no es consciente de ello y en la sociedad mexicana hay algunos que no son aceptados por la normatividad occidental y lo saben: transexuales, activistas, lesbianas, centroamericanos; y otros que no lo saben y se sienten seguros: homosexuales privilegiados, pueblos indígenas, mujeres, pobres. Y es que a este segundo grupo se le ha hecho creer que tienen un contrato firmado con la sociedad: el homosexual profesionista chilango que vive en la del Valle, las comunidades rurales que siguen con fervor el catolicismo y la doctrina heterosexual y las mujeres antifeministas que sirven atentamente a sus hombres creen que de algún modo son aceptados por la derecha o los grupos de poder (cualquier grupo de poder), sin darse cuenta que sus derechos y garantías son papeles que se pueden quemar y que, de poder hacerlo, esos grupos oligárquicos nos meterían a todos en campos de concentración.
Es entonces labor nuestra mantenernos firmes en esos derechos ganados porque ser distinto a lo occidental es vivir siempre alerta, pero eso es mejor a vivir distraídos y dejar de vivir pronto. Los porteños tratan de salir adelante con esa batalla que perdieron y en las calles se atisba esperanza en forma de grafitis: Israel nazi, somos más estudiantes que milicos, mantén el barrio limpio de nazis son las pruebas de que ese adolescente mirándome con odio en los baños del Teatro Alvear, es un oprimido, una víctima de esa doctrina hegemónica fortalecida con una crisis económica que se refleja en la ropa conservadora y usada, el peso devaluado y los costos poco accesibles. Cuando una sociedad se va quedando sin nada se aferran con fuerza a su color de piel, se inventan una cualidad heterosexual de machos y recuerdan una historia gloriosa que quizá ni existe. Me vuelvo a querer por ser yo, aún me queda mucha libertad.
De vuelta en el avión ya no dudo sobre si tengo que ocultar como soy: me pongo mis aretes, mis botas y mi suéter magenta. A mi lado, una mujer mayor peruana que viaja con su esposo que no habla mucho español, lo primero que hace es saludarme como muchacho (aparentemente no era tan difícil distinguir mi género). La mujer, que ya no escucha bien, me pregunta al aterrizar cómo llegar a la Basílica, me da la mano y me desea que dios me bendiga. Me bajo del avión y me dispongo a caminar sobre la Ciudad de México, me dispongo a gozar y luchar por la libertad de ser yo, de usar los aretes que me plazcan y los abrigos como quiero. Me propongo a mí mismo no cortarme el cabello más largo de Buenos Aires.
AUTOR
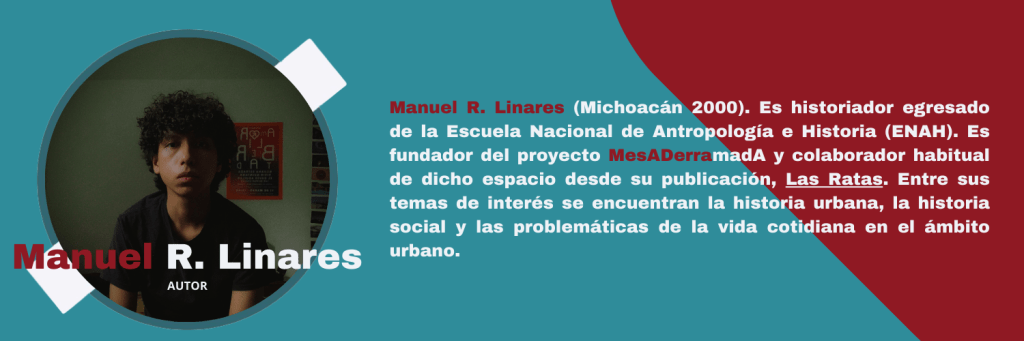


Deja un comentario