Llego a eso de las ocho de la noche al café El Gato Literato, en Copilco, me siento en una mesita de dos sillas entre cajas de libros, estantes y un penetrante aroma a orina de gato. Al otro lado de la estrecha mesa que se mide en una distancia emocionalmente lejana se sienta Lukas, asistente de investigación y profesor voluntario en un refugio de la ciudad para adolescentes con vidas conflictivas, complejas las llama él. Más que algo distinto en mi vida, Lukas es un vecino que ha aceptado mis intenciones de hacer amigos que habiten un poco más cerca de casa, que no representen una logística tan compleja el poder verles, que puedan habitar en mi día a día y yo en el suyo.
En esa misma mesa me senté hace algunos años, del otro lado, Lukas no existía pero si Violeta, quien fuese mi mejor amiga; aquella vez hablamos por primera vez de lo anticlimático de ir a Copilco: cafés, restaurantes y servicios sostenidos por la afluencia de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros no estudiábamos en la UNAM, nos sentíamos invasores, como si en cualquier momento una mujer se levantaría de la mesa de a lado y abrazando preocupada a su perro caniche gritaría señalándonos con sus uñas pintadas, descubriendo ante todos el secreto de nuestra impostoridad. Eso nunca pasó, Violeta y yo continuamos siendo asiduos clientes al café, a veces muy dulce, a veces con mucha agua, pero quedaba cerca de casa y cerraba hasta las diez. Ella salía de su trabajo como cajera en un Walmart y nos veíamos en la esquina de Universidad y Eje Diez, frente al K para caminar juntos al lugar. Ahí me contó de la primera vez que conoció a un chico que trabajaba en cocina al sur de la ciudad y me enteré también de cómo poco a poco se fueron enamorando, hasta que lo que sea que llena el corazón la llevó a vivir con él en Tláhuac, a dos horas y media de El Gato Literato.
Salgo de mis pensamientos para escuchar a Lukas, quien me mira fijamente cuando le explico los detalles de mi vida, es raro, raro encontrar en la ciudad alguien que cuando le hables esté escuchando, sobre todo si es la primera vez, lo que me hace preguntarme si es que es tan ajeno a la ciudad como para poner tanta atención o es tan chilango como para en realidad no estar escuchando nada. Me cuenta de su departamento: una renta que envidio en un edificio que también envidio apenas a unos pasos del mío, pero lo que más capta mi atención es su camino para llegar ahí: primero vivió en Santocho y luego en esa misma unidad habitacional, pero con.. sí: doce roomies.
Esto no es Nueva York, mucho menos Tokio, ¿en qué momento aceptamos que vivir así era aceptable?, ¿en qué punto buscar dónde llorar o amar en esta ciudad se volvió una tarea de inmensidad impresionante?, del mismo tamaño que encontrar al amor de nuestras vidas. Si no queremos trasladarnos a la periferia, donde la mayoría no tienen opción, los precios comunes comienzan en tres mil pesos mensuales por habitaciones o cuartos de azotea pequeños, descuidados y en zonas peligrosas de la urbe, de ahí, el límite es el cielo y los requisitos se elevan hasta allá también: aval con al menos una propiedad en la Ciudad de México, al menos un mes de depósito (hasta tres más recientemente), ingresos comprobables que tripliquen el costo de la renta, no mascotas, no niños, no visitas, sólo llegar a dormir, no parejas, sólo parejas, no roomies, sólo médicos, no estudiantes, no home office, sólo personas heterosexuales, no extranjeros, sólo extranjeros, no ruido, no llegada después de las ocho, sólo mujeres, no tacones, sólo mascotas pequeñas, entre una serie de cosas donde parece que se citaron todas las palabras del diccionario son algunas de las peticiones de los amables caseros en diversos anuncios de renta.
Los precios, por alguna razón que solo los propietarios entienden (se supone) no parecen corresponder con los requisitos que piden: dos recámaras, dos baños en Ciudad de los Deportes, veinticuatro mil pesos mensuales; una habitación en un departamento compartido en Copilco ocho mil pesos, ; dos recámaras y dos baños en la Narvarte, veinticinco mil pesos. A veces es mejor salir a caminar, la de siempre, aprovechar algún viejito de zona céntrica que no esté actualizado con la situación actual y nos rente un poco más barato, las opciones de financiamiento son muchas: buscar un edificio que casi se cayó en el 85, compartir un mismo cuarto con hasta tres roomies, rentar un sótano sin ventanas o simplemente vivir con un casero que ya nadie tolere, las opciones quizá ya no son tan eficientes como la creación del INFONAVIT o los financiamientos del FOVI que caracterizaron al Milagro Mexicano pero sin duda existen, la nueva generación laboral sólo tenemos que buscar, buscar exhaustivamente.
En este punto no quiero que parezca que tengo algo personal en contra de los grandes propietarios de vivienda, simplemente considero que son el elemento más parasitario de esta ciudad y su “esfuerzo”, del que tanto presumen, casi nunca es tal, pero hey, juro que no es nada personal, tengo entre mi catálogo de conocidos varios propietarios y los trato como seres humanos.
Siempre me preguntaba por qué Violeta accedió a mudarse con su novio tan pronto; después pensé que también yo lo hubiera hecho: la renta en Tláhuac era mucho más conveniente, habían algunas fallas como los gritos suplicantes de una mujer en algún otro departamento, pero nada que un capitalino no pudiese dejar pasar con tal de no ahogarse en el océano de preocupaciones por pagar mes con mes ese permiso por habitar en la ciudad ¿Qué si el amor entre ellos era suficiente? No sé, pero una vez pagando la renta cada quien ya puede ponerse a amar en serio, sin ese otro peso encima Violeta y él al fin pudieron darse el respiro urbano de sentir. No es el único caso: hace cuatro años uno de mis vecinos de arriba decidió ser infiel a su esposa, con quien compartía un hijo, la pelea fue escuchada por todos y comentada por más, sobre todo el desenlace de ella perdonándolo y viviendo por el resto de los años como un par de caras agonizantes de infelicidad, porque además de compartir un hijo, más importante aún, compartían un departamento.
El encargado del café, donde no hay exactamente meseros, quita el pizarrón de precios de la entrada y lo lleva hasta nuestra mesa porque ya no hay cartas, Lukas pide un capuchino por cuarenta pesos y yo un té negro por cuarenta y cinco, el té sabe a té y el capuchino a capuchino, no hay nada más ahí.
Entre la conversación salen a flote nuestros pensamientos emocionales, quién nos ha lastimado y quién nos ha querido, rápidamente intento cortar el tema porque siento una incomodidad flotante, eso no es algo que se hable así con la gente. No con la gente nueva. Lukas y yo coincidimos en que en CDMX es demasiado difícil lograr vínculos importantes con la gente, todos viven lejos de todos y de todo, nadie tiene tiempo pero si muchas preocupaciones, ese respiro urbano del que hablaba antes es escaso, se ve de vez en cuando, tanto como las estrellas en nuestro cielo contaminado. Esa noche no es diferente, caminamos por la avenida para regresar a nuestros metros cuadrados y poder sentir a solas y, antes de cubrirme de concreto, miro al cielo, es gris, de ese gris que refleja las luces de los edificios y los coches, de pronto me siento bien, la batalla por encontrar un lugar cada vez peor ha valido la pena, vivir con esos doce roomies, o con los gritos de una mujer, o el marido infiel de pronto pareciera tener sentido, por aprovechar ese instante, ese momento de estar aquí, en esta ciudad, de existir y sufrir desde un departamento estrecho en el centro del país, como si por instantes todos los capitalinos nos conectáramos y sintiéramos lo mismo, que es mejor aquí que en cualquier lado y nadie más podría entenderlo, una ilusión quizá, pero nuestra, como si nos alimentáramos de ese fear of missing out de todos los que no pueden estar sobre estas calles.
Cae con gran pesadez la mañana nublada de diciembre, el cielo es igual que el de la noche, si no son nubes es contaminación que se nota en una cierta irritación en la nariz que todos tenemos, esa misma que cuando salimos de la ciudad hace que sintamos demasiado oxígeno corriendo por el cuerpo. Pensando en lo mismo que anoche, le envío a Roque un artículo de El Diario que habla de cómo los amigos ya no viven el día a día, sino que quedan de verse para actualizarse de los cambios en sus vidas. Se lo mando conscientemente acusándolo de que él peca de eso. Roque vivió algunos años en la zona, primero casi rozando con Tlalpan pero manteniéndose al margen de ser lo que Marcos denomina un Coyoacán Boy: de esos chicos de vibra urbana que deambulan entre lo pseudo punk y lo fresa, con totebags compradas en el extranjero y amigos de la periferia cuyas casas no conocen e intereses intelectuales basados en la educación universitaria. Posterior a esa ambigüedad habitacional Roque se mudó con su novia y sus dos perros a un conjunto de edificios frente al condominio en que yo vivo y ahí quedó al fin definido en el previo concepto, en esta curiosa tribu urbana clasemediera.
De forma esperable (supongo) la reducida distancia geográfica reducía también la lejanía de nuestras almas, nos volvimos anti climáticamente cercanos: yo cuestionaba a voz, a veces demasiado alta, las cosas que no me gustaban en él y él cuestionaba las mías con su mirada y con consejos encaminados a una forma curiosa de terapia entre amigos; como sea, pasaba ocasionalmente a su departamento y envidiaba como siempre que no viviera en planta baja, así como la vista al skyline de Insurgentes Sur, la forma en que la luz cálida de la tarde entraba por su ventana y sobre todo, aquellas cosas que no se incluían en el contrato de arrendamiento: la experiencia consolidada de salir a pasear a los perros, de comprar algo que su novia Nora le pedía camino a casa, de invitar a los amigos nada más porque si, hasta de correrlos si era necesario. En ese conjunto de paredes ocasionalmente me permitían habitar su realidad. Cohibido al inicio no sabía dónde sentarme, qué llevar para cenar o qué opinar de la decoración, hasta una noche en que fui a una cena en ese departamento tan parecido al mío y mirando fijamente a Nora le solté un comentario, una broma de algún detalle evidente de alguna acción que ella habría hecho, no recuerdo qué fue, pero recuerdo la forma en que ella sonrío y le contó la broma a Roque, en un sentido de confianza donde el chiste del que ella se había reído se tendría que reír él también, y en ese momento ya no había vuelta atrás, Roque había revelado con Nora un vistazo de su alma, era mi amigo.
Poco después una explosión de emociones de la propietaria del departamento rompió con esa complicidad: los problemas típicos donde los caseros sienten que con la renta adquieren derecho a un pedazo de humanidad del inquilino, “¡si no te gusta compra una casa!” grita la gente en redes sociales apenas el inquilino tiene la más mínima queja. Porque claro, tenemos algunos millones de pesos guardados bajo el colchón, porque rentamos por gusto, según. Roque rompió la barrera invisible que dividía la Alcaldía y se mudo a Tlalpan, lejos de aquí, lejos de nuestra amistad. Otro día pasé por ahí, las ventanas y herrería del edificio y departamento eran las mismas, pero nada era igual, el olor del cigarro de Roque, el acento de Nora habitaban ya otros muros, el concreto se había quedado frío.
Aparentemente hay algo más allá del mercado, del capital y los costos: lo difícil de rentar, de habitar implica también llevarse toda esa cantidad de emociones consigo, Roque y yo decidimos vernos, sentimos que esos fenómenos propios de la terrible situación en metrópolis primermundistas nos ha alcanzado y no podemos morir sin resistir, nos quedamos de ver, nos juntamos, desayunamos juntos en Copilco y hablamos, volcamos todas esas emociones el uno sobre el otro antes de que exploten en la soledad de nuestros cuartos, pedimos chilaquiles y bebidas después de reafirmar esa anti climática conexión urbana, nunca compraremos una casa, nos costará pagar la renta, tendremos que luchar por el derecho de habitar aquí, pero nada de eso resulta importante cuando nos miramos a los ojos y la amistad sigue ahí, la cuenta es de ciento cuarenta y cinco pesos, sin propina.
AUTOR
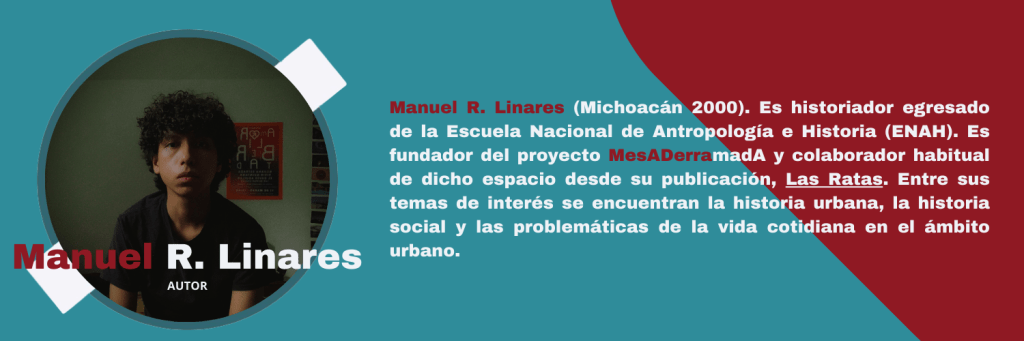


Deja un comentario